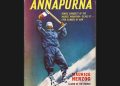Por Jorge Federico Gómez Riportella
Desde mi infancia más remota camino y recorro la cordillera de los Andes. En familia inolvidables picnics, con amigos de la adolescencia en clásicos campamentos y ya más grande excursiones de toda índole. Desde El Challao hasta Las Cuevas, Cacheuta, Potrerillos, El Salto, Vallecitos, Uspallata, San Alberto, Penitentes, Puente del Inca, cualquiera fuera el escenario desde aquellos primeros años cobijé dos grandes obsesiones: ver un puma, frente a frente, en vivo; y encontrar al Futre en una noche de luna. Ambos eventos los esperaba (y aún los espero) no sin alguna dosis de temor, a qué negarlo.
De mi padre, gran relator, en alguna nochecita de vuelta del campo conocimos mis hermanos y yo la leyenda del coqueto inglés empleado de ferrocarril que en los albores del siglo XIX, cuando se construía el tendido ferroviario hacia Chile, llegaba en su bicicleta hasta lo recóndito de la cordillera para liquidar los jornales a los obreros (en su mayoría chilenos) que avanzaban en la gran obra. Su nombre algunos lo atribuían a la deformación local de su apellido, Foster, y otros a su distinguida vestimenta -de frac y galera dicen-, pues en Chile llaman “futre” a quien así luce.
Habré tenido 7 años. Mi padre al volante del R4 sobreactuaba la leyenda: “Una noche llegó en bicicleta por la vía nueva con su elegancia británica hasta la zona de los cobertizos, en el cerro Tolosa, en Las Cuevas. Allí El Futre fue emboscado, supuestamente por un grupo de trabajadores, que se quedaron con los jornales de todo el personal y huyeron hacia Chile”.
Yo trataba de dormir o hacerme el dormido porque presentía en su tono el truculento final, el detalle maldito. Fue imposible y fue fatal el desenlace: “Le cortaron la cabeza, lo decapitaron… y desde entonces en los anocheceres montañeses se aparece por vías o banquinas llorando su alma en pena, con su propia cabeza en sus manos…”
Pasaron las décadas y nunca encontré alguna señal cierta de su existencia, o de su andar por los cerros. Y eso que conservo intacta la inconsciente costumbre de viajar con la vista fija en la banquina, sobre todo a la hora del crepúsculo. Y nada.
Sigo y seguiré recorriendo estas tremendas montañas hasta el final de mis días. No pierdo la esperanza de que algún amanecer me regale la vista tan deseada de un enigmático puma encaramado en alguna roca frente a su cueva.
Y tal vez alguna tarde cuando el sol se oculte tras las altas cumbres, el inglés sin cabeza se me aparezca en alguna veguita y me venga a contar sus penas, que fueron las mías en mis años tempranos.
Si alguno de los eventos sucede, prometo una selfie con el puma o con el Futre.