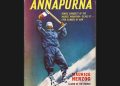En las alturas gélidas del Aconcagua (Mendoza, Argentina, 6960,8 m), donde el aire se vuelve escaso y el paisaje parece pertenecer más al cielo que a la tierra, un descubrimiento fortuito cambió para siempre la comprensión del pasado de los Andes. Se trata del llamado Niño del Aconcagua.
No fue un hallazgo de montañistas en busca de gloria, sino un encuentro íntimo con la historia viva de América. En enero de 1985, mientras ascendían por el filo Sudoeste en una expedición conmemorativa, los andinistas Fernando y Juan Carlos Pierobón, Franco y Alberto Pizzolón, y Gabriel Cabrera encontraron lo imposible: a 5.300 metros de altura, donde solo debería haber roca y hielo, distinguieron lo que parecía un fardo funerario. Su reacción fue de inmediato respeto: no tocaron el hallazgo, apenas tomaron mínimas muestras y bajaron la noticia a la ciudad.
Lo que aquellos andinistas habían encontrado era mucho más que un cuerpo momificado. Cuando el arqueólogo Juan Schobinger organizó una expedición científica quince días después, se confirmó que se trataba de un santuario de altura incaico en extraordinario estado de conservación.
Allí yacía el cuerpo momificado de un niño de aproximadamente siete años, acompañado de un ajuar ceremonial que hablaba de su importancia: estatuillas de plata, oro y spondylus -un molusco de aguas ecuatorianas-, textiles finamente trabajados y un tocado de plumas blancas. La evidencia apuntaba a una capacocha, el ritual incaico más sagrado, donde se ofrendaba lo más preciado para mantener el equilibrio del cosmos.
En el freezer
Durante casi cuatro décadas, el Niño del Aconcagua permaneció bajo custodia científica primero en el CRYCIT y luego en dependencias del CONICET, donde los estudios revelaron detalles fascinantes.
Los análisis determinaron que vivió alrededor del año 1500 d.C., en el apogeo del imperio incaico, y que probablemente era originario de la región noroeste de Argentina.
Las investigaciones sugirieron que emprendió su último viaje hacia las alturas acompañado por una comitiva ritual, posiblemente bajo los efectos de sustancias sedantes, para ser ofrendado en la montaña considerada una deidad.
Un traslado cargado de simbolismo
El reciente traslado de los restos al Museo Cornelio Moyano, de la ciudad de Mendoza, marca un nuevo capítulo en esta historia milenaria.
Realizado con una solemnidad que mezcló protocolos científicos con ceremonias ancestrales, el operativo contó con la participación de comunidades indígenas, científicos y autoridades provinciales.
El embalaje del contenedor en el CONICET Mendoza se realizó mientras comunidades originarias realizaban una ceremonia espiritual guiada por una pluma de cóndor, ese pájaro sagrado que conecta los mundos.
El lento recorrido con custodia policial hasta el museo tuvo la reverencia de una procesión, culminando con la ubicación del niño en el Laboratorio Aconcagua, especialmente acondicionado para su conservación preventiva.
Las autoridades culturales han sido enfáticas en señalar que este traslado no es un simple cambio de ubicación, sino un acto de reparación histórica que busca transformar la percepción sobre el hallazgo: de objeto de estudio a ancestro sagrado.
El niño permanecerá en el museo sin exhibición pública, en lo que se considera una etapa intermedia antes de una posible restitución definitiva a la montaña.
Debate abierto
Perdura abierto un debate profundo que interpela a la sociedad contemporánea. Por un lado, se alzan voces que argumentan que la momia debe retornar definitivamente al Aconcagua, respetando la intención original del ritual que la llevó allí hace cinco siglos, que la ofrenda permanezca para siempre en su lugar sagrado.
Para estas perspectivas, influenciadas por cosmovisiones andinas, el Aconcagua no es solo una formación geológica. Es una deidad viva, y mantener separado al niño de la montaña equivale a interrumpir un ciclo espiritual milenario.
Otros, en cambio, sostienen la importancia de conservar los restos en un museo donde puedan ser estudiados con tecnologías futuras. Y donde la comunidad pueda acceder al conocimiento que representan. Señalan que el valor científico del hallazgo trasciende lo cultural y pertenece a la humanidad entera.
Este diálogo, que continúa desarrollándose en ámbitos académicos, comunitarios y gubernamentales, plantea preguntas esenciales. Por ejemplo, la relación del hombre con las culturas ancestrales de estas alturas mucho antes de que el andinismo las convirtiera en desafíos deportivos.
El destino final del Niño del Aconcagua dependerá de cómo la sociedad contemporánea resuelva equilibrar el respeto por las creencias ancestrales con la preservación del conocimiento histórico. Una discusión que refleja los complejos desafíos de América Latina frente a su herencia indígena.