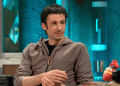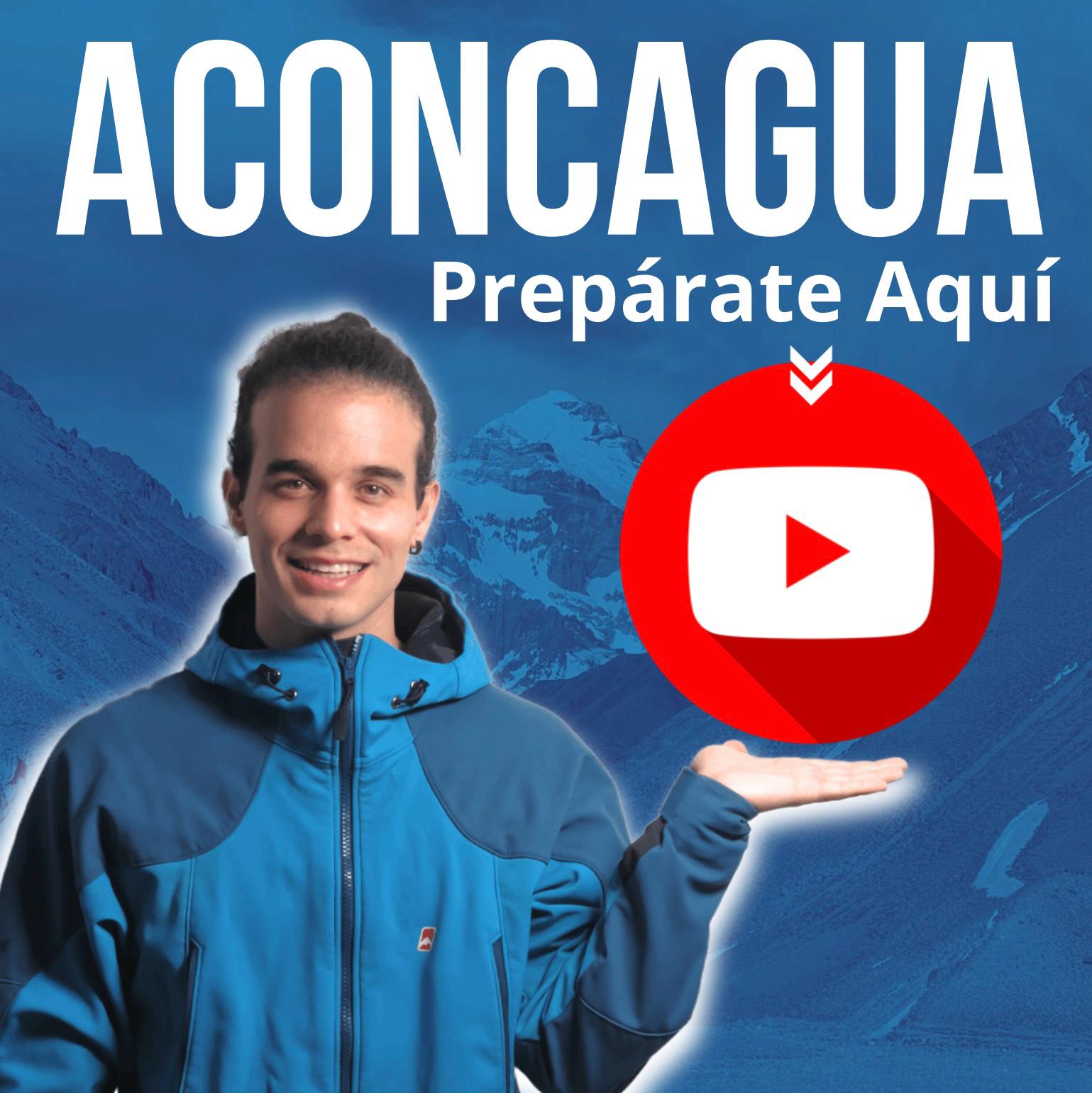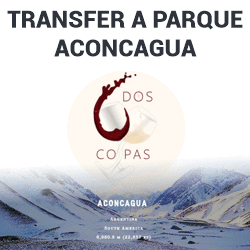El montañismo, frecuentemente percibido como una búsqueda de pureza y escape de lo mundano, es en realidad un escenario profundamente teñido de política. O más bien, politizado.
Esta es la tesis central que el escritor e historiador Pablo Batalla Cueto desarrolla en su último libro, “La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo”.
La obra, recién lanzada al mercado, sirve como un provocador disparador para debatir cómo las ideologías han moldeado, y siguen moldeando, la conquista de las cumbres.
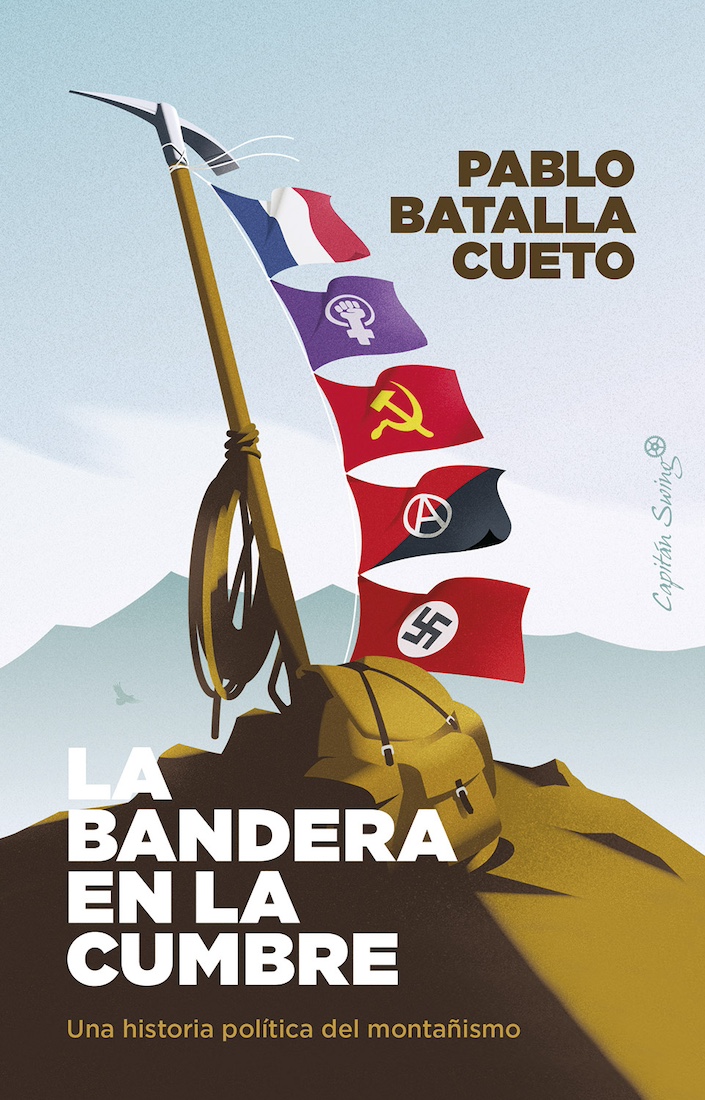
Historia con bandera propia
Batalla Cueto, licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, corrector, traductor y ensayista con una sólida trayectoria en el análisis de fenómenos políticos y sociales, construye un relato tan erudito como fascinante.
Su libro recorre un panorama vasto y variopinto. Desde sherpas en huelga y feministas clavando banderas sufragistas en los picos, hasta alpinistas veganos, trans, evangélicos o anarquistas practicando esperanto.

La obra expone tanto las grandezas como las miserias de la historia del alpinismo, presentándolo como un espacio de libertad y emancipación a veces, y de opresión muchas otras. El título, evocador, se basa en una referencia de “La montaña mágica” de Thomas Mann: “No hay no política, todo es política”.
El autor argumenta que el deporte, y el montañismo dentro de él, surgió al mismo tiempo que el capitalismo moderno y la revolución industrial, “al servicio de todo eso”.
Según sus textuales, “agarra cosas que existen ya previamente y las somete a reglas, las mete en estadios, las cronometra. O sea, agarra todo eso y lo convierte en un dispositivo de propaganda y de educación de la gente en el capitalismo”.
Las primeras expediciones británicas al Himalaya son, para él, el ejemplo perfecto: representan nacionalismo, imperialismo y también la épica liberal del “hombre autosuficiente que conquista alturas” que antes eran dominio exclusivo de los dioses.
Masificación y (falsa) descolonización neoliberal
Uno de los ejes más críticos de su análisis se centra en la evolución contemporánea del alpinismo. Batalla Cueto observa con escepticismo la masificación de montañas antes intransitables, como el K2, donde ahora “agencias te llevan” e incluso ofrecen “dobles ascensiones” con traslado en helicóptero.
Describe este fenómeno como parte de una “aceleración neoliberal, esa pulsión adictiva del más, más, más”.
El auge de las carreras por montaña y los récords de velocidad lo considera “atroz y lamentable, una expresión de la peor vertiente deportiva del atletismo”. Allí la naturaleza deja de ser un espacio enriquecedor para convertirse en “un telón de fondo de tu egolatría”.
Un matiz de su teoría explora una aparente descolonización en el negocio del himalayismo. “Ahora ya hay un montón de empresas lideradas por nepalíes y pakistaníes”, reconoce, alejándose del antiguo modelo occidental.
Sin embargo, advierte que esta transición a menudo se produce “a costa de la sostenibilidad ecológica” y sin una impugnación real del sistema. “Simplemente combatimos el viejo imperialismo poniendo nepalíes al frente de estas empresas, pero la estructura sigue siendo eminentemente jerárquica, liberal, capitalista…”, sostiene. Es una liberación, quizás, pero insuficiente.
Éticas en contradicción y nuevas movilizaciones
La propuesta de Batalla Cueto no es maniquea. Explora las contradicciones inherentes a las diferentes aproximaciones políticas a la montaña. Plantea que “unas éticas ideológicas, por más que nos motiven, se corrigen con otras”. Ilustra esto con el ejemplo del alpinismo feminista del siglo XIX, donde mujeres aristócratas reivindicaban su género, pero operaban dentro de un marco clasista utilizando porteadores. Una realidad que debe ser corregida con una mirada no colonial. A su vez, esa misma mirada debe ser matizada por una conciencia ecologista.
Finalmente, el autor encuentra esperanza en movilizaciones concretas que surgen desde el amor por la montaña, aunque provengan de sectores inesperados.
Describe el caso de grupos de montañeros en Chile, frecuentemente de clase media alta y tendencias conservadoras, que se movilizan contra la privatización de cerros. “En un país tan desigual como Chile, la montaña los moviliza en un sentido que es allendista, de abrir las grandes alamedas… Lo privado tiene que ser público”, afirma, destacando el poder de la naturaleza para generar activismos transversales.
La aguda reflexión de Pablo Batalla Cueto apunta a un alpinismo consciente, mesurado, y a iniciativas que, como las que llevan a niños de barrios vulnerables a la cordillera, buscan que la naturaleza “estuviera abierta para ellos y no solo para los ricos”.