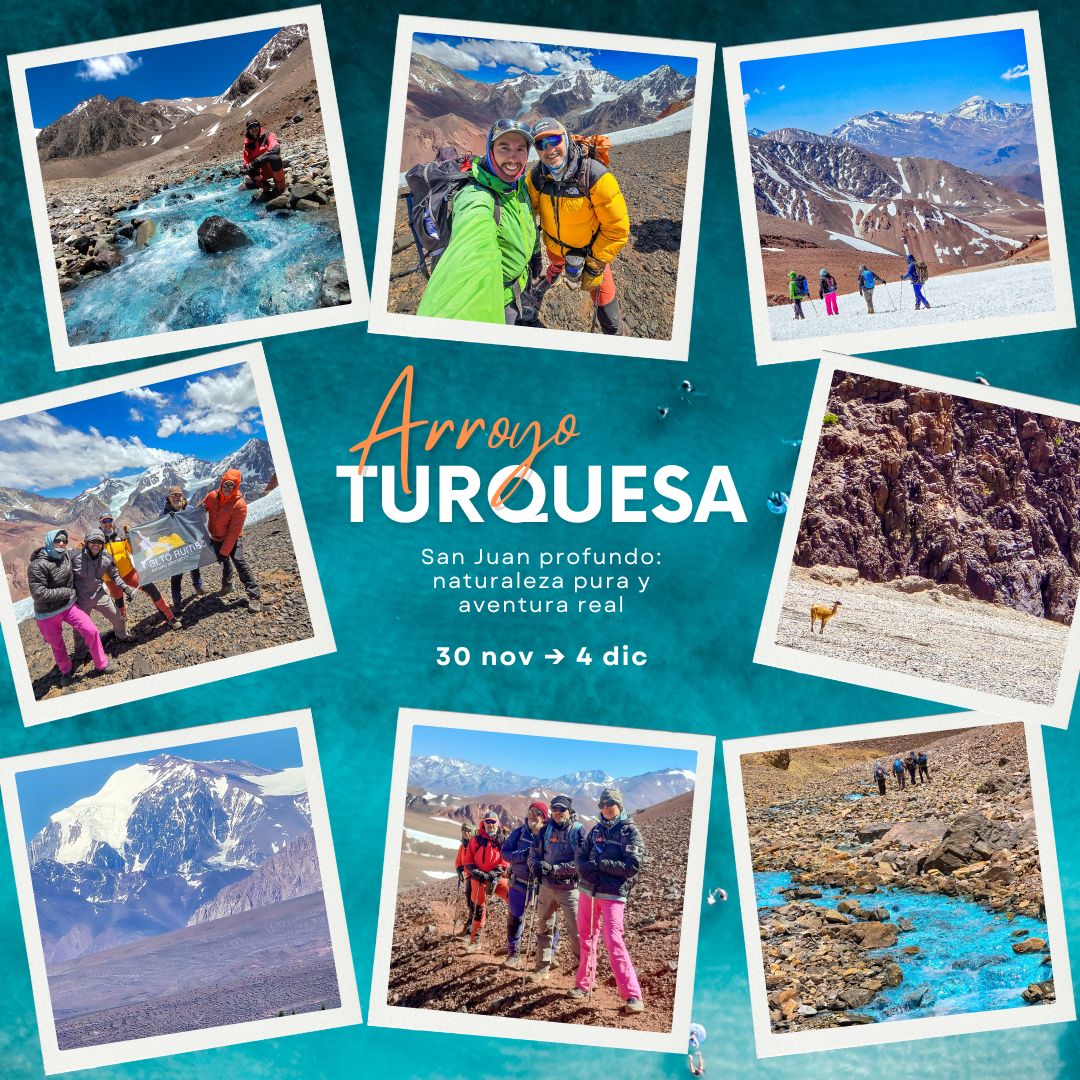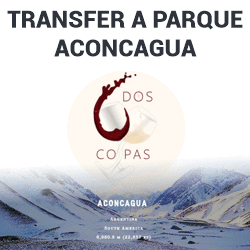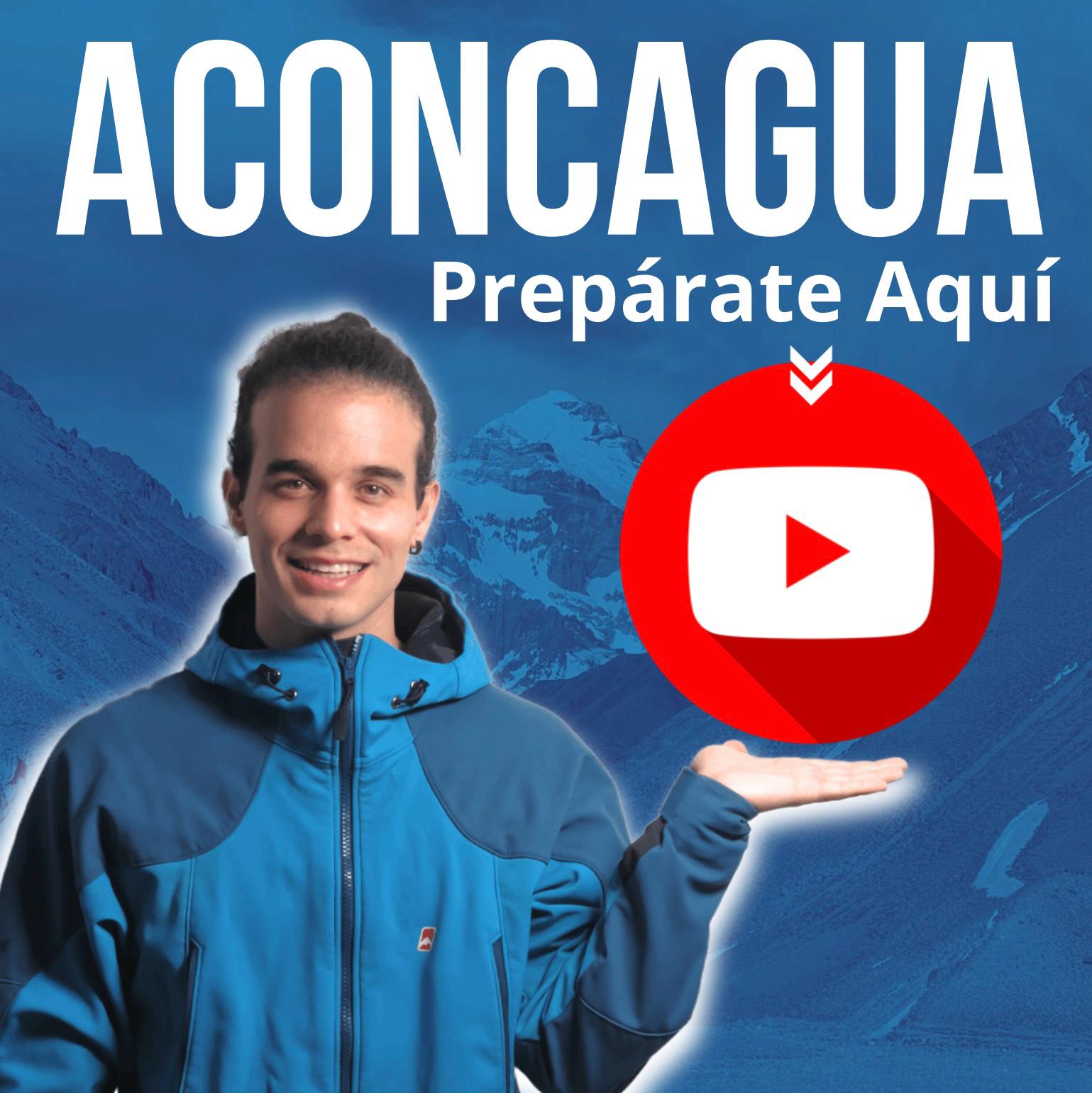El pintor del Aconcagua e investigador Miguel Doura elaboró una importante y minuciosa investigación en donde plantea una visión novedosa sobre el significado sagrado que el majestuoso Puente del Inca, en la cordillera principal de los Andes argentinos, habría tenido para los incas, cuyo imperio se extendiera hasta estas latitudes. Una entrega especial de Cumbres Magazine que es además la primera publicación del trabajo investigativo completo.
Autor: Miguel Doura (*)
Introducción
El denominado “Puente del Inca” es una llamativa formación geológica que se encuentra junto a varias surgentes de aguas termales en la provincia de Mendoza (República Argentina) en lat. 32°49’36” S, long. 69°54’382 O a 2720 msnm. Dado que se encuentra a la vista de un tramo del Qhapaq Ñan [1] y a sólo 3000 m de la cabecera de la Quebrada de los Horcones, por donde presumiblemente transitó el séquito que realizó un rito de capacocha [2] en el apu [3] Co. Aconcagua, la montaña más alta del Tawantinsuyu [4]. Observando la existencia de registros arqueológicos incaicos en esta quebrada, en ambas direcciones del Qhapaq Ñan y presuponiendo la imposibilidad que no haya podido ser visto, nos planteamos la hipótesis, siguiendo los registros históricos y los dichos correspondientes a los siguientes cronistas: Juan Polo de Ondegardo (1571), Garcilazo de la Vega (1601), Martín de Murúa (1613), Pablo José de Arriaga (1621) y Bernabé Cobo (1653), que este puente junto con sus aguas termales ha sido observado y respetado como huaca, y por lo tanto como sagrado [5] sólo por su “extrañeza” o aspecto no común u ordinario, sin necesidad, por lo tanto, de tenerse que encontrar junto a él algún tipo de resto arqueológico.
Marco investigativo
Dentro del marco investigativo nos planteamos primeramente conocer el objeto de estudio, es decir el Puente del Inca y sus aguas termales desde el punto de vista geológico, luego, conocer los primeros registros históricos que lo nombran y lo describen y finalmente observar la presencia incaica documentada en su entorno cercano.
Características geológicas del Puente del Inca
El Puente del Inca mide aproximadamente 50 metros de largo por 15 metros de ancho y 40 metros de luz (Rimoldi 1993)” (Ramos 2008:203) [6]. Su formación…
…“habría comenzado con la cementación de los depósitos de los flujos [depositados en el valle de Las Cuevas proveniente del mega-deslizamiento de la pared sur del Co.Aconcagua], con posterioridad al represamiento del valle hace aproximadamente 14.798 – 13.886 14C años calibrados. La apertura debajo del puente coincidió con la onda erosiva retrocedente del río Cuevas, que además desaguó el lago producido por el represamiento, hace aproximadamente 8.620 – 8254 14C años calibrados.” (Fauqué et al. 2009:708).
Según Lannutti existen reconocidos en el mundo sólo 23 puentes de similares características los cuales se denominan “Yerköprü” (Lannutti 2018). Este puente se encuentra totalmente cubierto de una costra de caliche formada por la precipitación química de las sales disueltas de las diferentes surgentes de aguas termales, las cuales Corti (siguiendo a Kuffre) las denomina: “Champagne”, “Mercurio”, “Venus”, “Cono”, “Marte”, “Neptuno” y “Karlsbadina” (Corti 1924:3) [7]. Esta “costra” (que también se deposita en cualquier objeto que se deje bajo sus aguas) le da al puente y al terreno circundante un color ocre-amarillento. Pero no sólo es llamativo por su color, sino también por las propiedades curativas de sus aguas…
…“estimulan la contracción gástrica e intestinal, y excitan además la secreción biliar. Alcalinizan la sangre y la orina (diuresis), y son sedantes del sistema nervioso […] Sobre la piel tienen acción queratolítica, y deben aconsejarse especialmente en dermatosis escamosas, acompañadas con trastornos del hígado, del aparato digestivo o útero-ováricos” (Gunche y Castillo 1960:80).
Dado lo beneficioso de estas aguas termales, a principios del siglo XX a pocos metros se edificó un hotel [8] que brindaba servicios de “balneoterapia” para lo cual fueron construidas una serie de habitaciones o cuartos debajo y junto al puente, cuyos restos continúan viéndose hoy en día. Con respecto a las acciones curativas de estas aguas existe una leyenda transcripta por Del Giusti que relata:
“En el imperio inca, una de las princesas enfermó y ninguno de los “curacas” daba con el origen del mal y de su posible cura. En un momento dado, apareció uno de los vasallos, y le sugirió que lo que la princesa tenía era “mal de amores” y que la única forma de que se curase, era enviarla hacia el lejano sur, allende la cordillera y acostarla tres días y tres noches a la vera de una fuente rumorosa que fluía en el lugar (las termas). El emperador armó una importante comitiva con sus mejores hombres, puso a su frente a uno de sus más leales guardias y organizó la propuesta caravana trayendo a la princesa hacia donde hoy se halla el puente, maravilla de la naturaleza. La princesa permaneció tres días con sus noches a la vera del manantial y sorpresivamente se curó. Cuando iban a regresar al Tahuantisuyu, según la leyenda, vino un enorme aluvión por el río Las Cuevas, lo que les impedía cruzar para retornar a su país. Los leales indígenas que la custodiaban, formaron entonces un puente sobre el río con sus cuerpos entrelazados y quedaron “petrificados”. La princesa, el fornido jefe de la guardia y el resto de los indígenas pudieron así emprender el camino de regreso. Cuenta la leyenda que al llegar a su destino, la princesa contrajo enlace con el apuesto custodio que la había retornado al hogar sana y salva.” [9]
Primeros registros históricos
Los primeros registros históricos conocidos que describen al Puente del Inca, corresponden a las crónicas realizadas alrededor del año 1600 por Fray Reginaldo Lizárraga seguidas por las de Alonso de Ovalle en el año 1646:
Lizárraga (1605?):
…“en hallando el camino del Inga [“desde Mendoza a Santiago”] vamos subiendo un valle arriba hasta nos poner al pie de la cordillera que habemos de doblar, antes de la cual, pocas leguas, no creo son cuatro, hay una fuente famosa que terná de largo más de treinta pasos, toda de yeso, por debajo de la cual pasa el nacimiento del río de Mendoza. Esta fuente Nuestro Señor allí la puso; será de ancho más de tres varas” (Lizárraga 1916 [1605?]:258)
Ovalle (1646):
...“No puedo pasar en silencio otra fuente, que se ve pasada la cordillera dela vanda de Cuyo […] haciendo pues a este de Mendoça [el río] oposieron un monte de yeso, le orado de manera, que dejó hecha una puente, por donde pueden pasar dos, y tres carros juntos sin estorvarse. De baxo de esta puente se ve un tablón de peña viva, sobre la cual corren cinco canales de agua, que nacen allí de una fuente, y es el agua tan caliente que va hirviendo por ellos […] Lo concavo de esta puente, que sirve como de techo y bóveda a esta peña, y fuente, que por ella corre, sobre puja en su belleza, y artificio a toda arte humana” (Ovalle 1646:19).
Observamos que estas crónicas “lo describen” pero no lo llaman “Puente del Inca”, pero sí, ambos autores denominan “Puente del Inga” a otro puente: “comenzando á abajar […] hizo el Inga una puente que hoy vive con este nombre, la Puente del Inga” (Lizárraga 1916[1605?]:259-260) y “Otra puente se ve de esta otra vanda, que llaman del Inga” (Ovalle 1646:19). Este “otro” puente correspondería a uno colgante [10] hoy inexistente que se encontraba en el sitio hoy conocido como “Salto del soldado” (Stehberg et al. 1999) en la actual República de Chile [11].
Con respecto al primer registro escrito conocido que denomina “Puente del Inca” al que describimos en este trabajo posiblemente corresponda al publicado en 1773 por Calixto Bustamante, alias Concolorcovo:
“En este Transito no hay cosa mas notable, que los riesgos, y precipios [sic], y un Puente que llaman del Inca [lo resaltado es nuestro], que viene a ser una gran Peña atravesada en la caja del Rio, capaz de detener las Aguas que descienden copiosamente de la Montaña, y puede ser que alguno de los Incas haya mandado Oradar aquella Peña, o que las mismas Aguas hiciesen su excavación para su regular curso. La Voveda de la Peña por la superficie esta llana y muy facil para pasar por ella, hasta la inmediata falda del opuesto Cerro, que es todo de Lajeria, y al fin de ella, como en el Tamaño de una Savana, hay una porción de ojo de Agua, que empiezan, desde fría en sumo grado, hasta tan caliente, que no puede resistir los Dedos dentro de ella.” (Calixto 1773) [12].

Presencia incaica en la zona
La presencia incaica en esta zona ha quedado registrada por tambos, tambillos y sitios anexos en contextos incaicos que se encuentran a lo largo del Qhapaq Ñan, como así también en la Quebrada de los Horcones, que como hemos dicho, ha sido el probable camino de acercamiento hacia el sitio donde se realizó el rito de capacocha en el Co. Aconcagua.
a) En la Quebrada de los Horcones
Capacocha del Co. Aconcagua
Siguiendo a Vitry sabemos que la conquista territorial incaica no fue exclusivamente “horizontal”, sino que también fue “vertical”, quedando esto documentado en “dos centenares de montañas que fueron ascendidas y, sobre las cuales, se construyeron recintos ceremoniales. En algunas de ellas se realizaron ofrendas humanas a más de 6700 metros de altitud.” (Vitry 2008:47). Con respecto a estas “ofrendas” Molina resalta que “no en todas las guacas sacrificavan criaturas, sino sólo a las guacas principales que provinçias o generaciones tenían” (Molina 2010[1575]:93). Este tipo de ofrendas eran denominadas capacocha y era uno de los rituales más importantes de los incas en el que participaron los súbditos de las cuatro partes del imperio:
“La cepacocha ynventó también Pachacuti Ynga Yupanqui, la qual herad´esta manera: las provincias de Collaçuyo, y Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo trayan a esta ciudad [Cuzco], de cada pueblo y generaçion de jentes, uno o dos niños y niñas pequeños y de hedad de diez años […] y haçia partir los dichos sacrificios en quatro partes para los quatro suyos: Collasuyo, Chichaysuyo Antisuyo y Contisuyo, que son las cuatro partidas en qu´está dividida esta tierra” (Molina 2010[1575]:88-89).
Por medio de este rito, establecían contacto con las deidades tutelares que se encontraban “personificadas” en diversos tipos de elementos de la naturaleza, principalmente las montañas, las cuales controlan fenómenos meteorológicos y por lo tanto el agua, de la cual dependen los sembradíos, animales y por lo tanto, también la vida de las personas que se encuentran bajo su tutela, a las cuales se le rendía culto acorde a las necesidades y exigencias del apu (Vitry 2008). En uno de los contrafuertes del Co. Aconcagua, denominado por su forma “Pirámide”, fue encontrado accidentalmente en el año 1985 [13] un fardo funerario a 5300 m de altura conteniendo a un niño de entre 7 y 8 años de edad (De Cicco et al. 2001:79) conjuntamente con una serie de estatuillas y textiles asociados, conocido popularmente como “la momia del Aconcagua”. Allí mismo se encontraron “dos gruesos muros semicirculares pircados [de unos 3 m de diámetro], muy derruidos, y un círculo de piedras de 1 m de diámetro” (Schobinger 2001a:30) y un poco más arriba también fue encontrado “un cordón rojo semienterrado” que aparecía y desaparecía entre manchones de nieve similar en calibre y aspecto a la lana de una madeja (su análisis posterior indicó que estaba confeccionado en algodón) (Cabrera 2001:23). Los análisis han podido determinar que la muerte del niño ocurrió aproximadamente entre los años 1480 y 1533 [14] “con una tendencia hacia los años tardíos de la dominación incaica” (Schobinger 2001b:174). Observamos que este rito de capacocha no modifica la materialidad del Co. Aconcagua, pero para quienes la sacralizaron “su realidad de montaña se transforma en realidad sobrenatural, dejando de ser lo que era y cobrando connotaciones particulares” (Vitry 2008:55).

Tambillo de Confluencia
En el paraje denominado “Confluencia”, a 4300 msnm, en cercanías del tinku [15] formado por la unión del Río de los Horcones Superior (que baja desde sus nacientes junto a la cara oeste del Co. Aconcagua) y el Río de los Horcones Inferior (que baja desde sus nacientes en la cara sur del Co. Aconcagua), sobre una planicie al pie del Co. Almacenes, en lat. 32°45’18” S, long. 69°58’10” O se encuentran los restos de una estructura arquitectónica denominada “tambillo de Confluencia”. Al decir de Bárcena:
“El área total donde se desarrollan las estructuras de pirca es de unos 150 m2, las que consisten en ocho recintos, uno de los cuales tiene una forma y disposición similar a otras recurrentes en tambos de la región […] delimitando espacios circulares o rectangulares con vanos de acceso […] conformando un espacio mayor (“patio”) cerrado al frente […] Configuración que […] resiste una comparación con la característica planta mínima de los RPC, rasgo por el cual ya valdría darle categoría de pequeño tambo, tambillo, adjudicándola al período de dominación incaica” (Bárcena 2001:369).
Por otro lado, observamos que Durán propone para su discusión el hecho de considerar este tambillo como un RPC incaico y que “podría considerarse que el conjunto de estructuras circulares de Confluencia corresponde a una ocupación preincaica” destacando el hecho que “el único fechado coincidente con el período inca fue obtenido por termoluminiscencia de un fragmento cerámico recuperado de la única estructura rectangular” (Durán et al. 2011:20). Considerando lo observado por ambos investigadores y dada la cercanía con el sitio donde se realizó el rito de la capacocha, bien podrían estos restos arquitectónicos ser preincaicos siguiendo a Durán y posteriormente, siguiendo a Bárcena, haber sido ocupado temporal o quizás exclusivamente durante los acondicionamientos y/o uso logístico (descanso, alimentación, etc.) momentos previos y/o posteriores a la capacocha.
Estatuilla de Confluencia
En el año 1984 fue encontrada en la superficie del terreno y por casualidad por el técnico Jorge Suárez [16], una “típica estatuilla incaica y femenina, muy pequeña [17], tallada en valva de Spondylus color blanco” (Schobinger 2001c:355) a “poco después de cruzar Confluencia” (Schobinger 2001c:355) [18]. Observamos que Schobinger hace referencia al campamento donde los andinistas pernoctan en su camino hacia el Co. Aconcagua y que cuando hizo este comentario éste se encontraba en la barda norte del Río de los Horcones Inferior y que en la actualidad se encuentra de la barda sur, a algo menos de 1km del sitio anterior. Al respecto de cómo llegó esta estatuilla allí, Schobinger se pregunta y expresa:
“Es imposible saber si formó parte del conjunto de elementos ceremoniales transportados por el séquito que se dirigía al sitio del santuario, o de alguna visita posterior […] La realidad geográfica lleva a la suposición de que la comitiva imperial utilizó la zona de Confluencia como lugar de campamento intermedio […] y allí, inexplicablemente, la estatuilla se haya perdido. ¿O fue dejada intencionalmente, como ofrenda previa, como augurio para la ascensión?” (Schobinger 2001c:356).
b) En el Qhapaq Ñan
Como hemos visto, un tramo del “camino real incaico” o Qhapaq Ñan pasa junto a la Quebrada de los Horcones [19] y a “un tiro de arcabuz” al decir de Lizárraga (Lizárraga 1916:258[1605?]) del Puente del Inca, es decir a la vista del mismo. Este tramo “aparece en Uspallata desde el Norte y toma dirección Oeste al llegar al cajón del río Mendoza después de Ranchillos. Debía pasar por Tambillitos continuando en dirección hacia el paso de Chile” (Schobinger y Bárcena 1971:3). El camino original, como lo ha observado Hyslop, muchas veces no es visible porque por allí pasa actualmente la ruta internacional nro.7 que une la República de Argentina con la de Chile (Hyslop 1984) [20] y al decir de Lizárraga “en hallando el camino del Inga vamos subiendo un valle arriba hasta nos poner al pie de la cordillera” (Lizárraga 1916[1605?]:258). Recordamos aquí que el camino del inca reflejaba la importancia del factor religioso también a través de su relación con los santuarios de altura, en este caso con la capacocha del Co. Aconcagua (Schobinger 1999:17). Este tramo ha sido el más meridional de los caminos que cruzaban de un lado al otro la cordillera de los Andes (Schobinger 1999:10) y de algún modo era percibido como “hipóstasis o reflejo del camino solar” (Schobinger 1999:22) [21].
Hyslop presenta dos hipótesis por el cual posiblemente fue construido este tramo: para comunicar el lado este de la cordillera (habitada por los Huarpes) con la rica zona del centro de Chile y/o por el interés en los recursos minerales de estas montañas (Hyslop 1984). Ahora bien, también en ambos sentidos de éste camino encontramos restos arquitectónicos incaicos, de los cuales describiremos someramente sólo los dos primeros sitios documentados en ambas direcciones a pesar de encontrarse otros de mayor relevancia también en ambas direcciones, pero a mayor distancia. En dirección al este las primeras estructuras relevadas corresponden a:
Probable rectángulo ceremonial incaico en el Co. Penitentes.
Próximo a la cumbre del cerro Penitentes, aproximadamente en lat. 32°52’42” S, long. 69°52’48” O y a aproximadamente 7 km de Puente del Inca, se encuentran los restos de una pirca de formato rectangular, con paredes del tipo “muro doble” de unos 70 cm de ancho, de piedras blanquecinas que se destacan sobre el terreno, en una zona plana e inclinada de 8,20 m por 5,80 m (a la cual le falta uno de sus lados mayores que da hacia este talud) junto a dos estructuras circulares de 2,3 y 1,90 m respectivamente que se encuentran a 9 m hacia el oeste de esta pirca (Bárcena 2001). Carbón y fragmentos de huesos quemados encontrados en este sitio fueron datados por radiocarbono dando un resultado de “550+-50 A.P. (Beta-98941), es decir unos 1400+- 50 años d.C.” (Bárcena 2001:366). Bárcena considera que estas construcciones corresponden a un característico “explazo” o “plataforma artificial” destacando para considerarlo del período incaico: su ubicación en la cima de un cerro, la delimitación de la pirca en forma de rectángulo asociada a otras circulares, material datable correspondiente al período inca tardío y también su posible relación con el Qhapaq Ñan, el tambillo de Confluencia y el sitio de ceremonial de la capacocha del Co. Aconcagua (Bárcena 2001). También, según lo detalla Arnold Mayer en su crónica de viajero, pudieron haber existido “cerca del estero de los Penitentes las ruinas de un campamento de indios”, restos posiblemente incaicos hoy desconocidos (Mayer 1944[1853]:109).
Tambo de Tambillitos
Junto a la actual ruta internacional Nro.7, en lat. 32°45′ S, long. 69°35′ O y a aproximadamente 35 km de Puente del Inca se encuentra el tambo de Tambillitos:
…“sobre una superficie de 2 hectáreas se extienden los recintos que presentan desde habitaciones simples y dobles, hasta amplios espacios rectangulares enmarcados por muros y cuya funcionalidad se conoce como de “plaza” ceremoniales o como “corrales” (Schobinger y Bárcena 1971:2-3).

Material datado por C14 corresponde a valores de 1410 +-100 A.D. y 1490+- 80 y por TL de 1440 +-50 A.D., como 1555 +- 45 A.D. (Bárcena 1998). El Qhapaq Ñan al decir de Schobinger y Bárcena “debió pasar por Tambillitos” aunque “no se distingue en este lugar, seguramente por coincidir en parte con el antiguo camino a Chile que fue construido a través del “tambo”” (Schobinger y Bárcena 1971:3).
Vicuña Mackenna nos hace saber de la existencia de un posible tambo incaico [22], hoy inexistente, ubicado entre el Cerro Penitentes y Tambillitos, en la zona de Punta de Vacas, a aproximadamente 17 km de Puente del Inca (Vicuña Mackenna 1856:446) [23]. En cercanías de este sitio se encuentran en proceso de estudio petroglifos aparentemente del período tardío incaico ubicados en la entrada de la quebrada del río Vacas , denominado a manera preliminar “Portezuelo Colorado” (Zárate et. al. 2020:73-74).
En dirección oeste, hacia la actual República de Chile, los primeros restos arquitectónicos los encontramos en los siguientes sitios:
Tambo de La Calavera o Tambillos de Juncalillo
Próximo al centro aduanero Los Libertadores, a aproximadamente 20 km.al oeste de Puente del Inca y en lat. 32°50’20” S, long. 70°07′ O, en un sector llamado “Los Tambillos” se encuentra este sitio. Compuesto de “ocho recintos rectangulares más un muro de 2.80 mts. de largo por 1.40 mts. de alto y una plataforma cuadrada de un metro por un metro de 30 cm. de alto” (Coros y Coros 1999:46). Todos ellos se encuentran adosados a grandes rocas y hechos con muros de doble hilera con relleno de gravilla y barro para impedir el paso del viento. Si bien “no se ha descubierto en superficie material diagnóstico, existen antecedentes etnohistóricos y toponímicos que avalan fuertemente la presencia de un tambo en el sector donde se ubican las ruinas” (Garceau et al. 2006:353).
Asimismo Coros y Coros resaltan el hecho que “la plataforma que se encuentra en la parte más elevada de los empircados es de planta cuadrangular sobreelevada” correspondiendo al segundo tipo de clasificación de Raffino (Coros y Coros 1999:46)
Tambo Ojos de Agua
Este tambo se encuentra a aproximadamente a 25 km. de Puente del Inca, en lat. 32°51’50” S, long. 70°10’10” O en una estratégica ubicación en el angosto cajón del río Juncal (Garceau et al. 2006). Garceau también registra 24 recintos y otras estructuras indeterminadas (Garceau 2009) que se encuentran enmarcadas por un muro de piedra en el lado oeste y sur abarcando cerca de 4.000m² (Letelier 2017). “Es probable que este muro haya sido reutilizado en tiempos históricos, sobre todo si consideramos el uso de esta ruta sin interrupción a través de los siglos y las actividades ganaderas tan comunes para la zona en la temporada estival” (Garceau et al. 2006:354).
Muestras de cerámica analizadas por TL arrojaron 4 fechas que van aproximadamente desde 1.430 años DC hasta 1.500 años DC (Garceau et al. 2006).
Observamos que, también ha existido un sitio bien documentado denominado “Tambillo de Juncal” (Coros y Coros 1999:47) hoy inexistente [24] entre el Tambo de la Calavera y el de Ojos de Agua, muy cercano a la confluencia de los ríos Juncal y Juncalillo. Asimismo, del actual lado argentino, “próximos a lo que hoy es la Villa de Las Cuevas” (Bárcena 1993-98:12), a 10 km. del Puente del Inca, Arnold Mayer nos da cuenta de un posible tambo incaico hoy desaparecido con “muros de piedra unidas con barro de una reunión numerosa de casas trabajadas con regularidad por los indios. Restan, hasta de una vara sobre la superficie, las paredes rectilíneas de las cuadras, encerrando la mayor parte de ellas, uno o más pequeños cuartos, que habrán sido los dormitorios” (Mayer 1944 [1852]:111). Observamos que en esta zona se han descubierto restos arqueológicos incaicos, incluyendo restos de llamas y material cerámico (que actualmente se encuentran en proceso de estudio) en la base del cerro Tolosa (Durán 2014:2-5) y en la base del cerro Santa Elena (Zonana et al. 2018).
Puente del Inca, posible huaca incaica
Sabemos, al decir de Albornoz, que “los ingas, como subcedían los unos a los otros, fueron inbetando mucho géneros de guacas que generalmente mandó (el inga) que las adorasen toda la tierra que poseyó, de las cuales dio en todas o las más // provincias” (Duviols 1967:17-18). Pues bien, en el extremo sur del Tawantinsuyo en “la tierra que poseyó” es donde se encuentra el Puente del Inca pero no hemos encontrado ninguna referencia histórica de este puente o de los afloramientos de aguas termales a su alrededor como posibles huacas; al respecto Cobo nos confirma que: “Déstos [huacas] había tanta multitud y diversidad, que no es posible escribirles todos” (Cobo 1893[1653]:5). Dicho esto, veamos qué nos dicen los siguientes cronistas:

Polo de Ondegardo, 1571:
…“e hizo adoratorios [huacas] de diversos advocaciones, todas las cosas que parecían notables de fuentes y manantiales y puquios y piedras ondas y valles y cumbres quellos llaman apachetas, y puso a cada cosa su gente e les mostro la orden que avian de tener en sacrificar cada una de ellas, e para que efecto e puso quien se lo enseñase y en que tiempo o en que genero de cosas” (Polo de Ondegardo 1872 [1571]:17).
Garcilazo de la Vega, 1601:
“Assimismo dàn este nombre [huaca] à las Fuentes muy caudalosas, que salen hechas Ríos, porque se aventajan de las comunes, y à las piedrecitas, y guijarros, que hallan en los Ríos, ò Arroyos, con estraños labores. ò de diversas colores, que se diferencian de las ordinarias” (Garcilazo 1723[1601], Libro II, Cap.IV:38).
Martín de Murúa, 1613:
…“no había cosa fuera de los términos comunes, a quien no atribuyesen los indios alguna deidad y reverencia” (Murúa 2008[1613], Libro II, Cap.XXVIII:282r),
…“caminos, montes, cerros, cuebas, piedras, encrucijadas, árboles, de manera que, cualquiera cosa, que excedía los límites y términos ordinarios, y que era admirable, espantosa, que causaba miedo, espanto o admiración, luego la adoraban y reverenciaban […] las fuentes, manantiales” (Murúa 2008[1613], Libro II, Cap.XXXVI:298r),
Pablo José de Arriaga, 1621:
“A los Puquios, que son los manantiales, y fuentes hemos hallado que adoran” (Arriaga 1621, Cap.II:11),
Bernabé Cobo, 1653:
…“tuvo esta gente costumbre de reverenciar y ofrecer sacrificios á cuantas cosas naturales se hallaban que se diferenciasen algo de las otras de su género por alguna extrañeza o extremo que en ellas se descubriese” (Cobo 1892[1653], Libro XIII, Cap.XI:343).
“Adoraban también las fuentes, manantiales, ríos y lagos […] las peñas ó piedras grandes, los riscos y quebradas hondas” (Cobo 1892[1653], Libro XIII, Cap.XI:344).
Como podemos ver, cualquier cosa “fuera de los términos comunes”, “las cosas que parecían notables”, que saliese de lo “ordinario”, “que causase admiración”, como así también “las fuentes”, manantiales o puquios [25] fueron adoradas como huacas. Esto queda confirmado al observar que de las 328 huacas descriptas por Cobo del sistema de ceques [26] de Cuzco “96 (29%) son manantiales o fuentes de agua y aproximadamente 95 (29%) son rocas. Juntos, estos manantiales y piedras constituyen casi el 60 por ciento de los santuarios” (Bauer 2000:24). Luego, nos preguntamos: ¿a qué se refieren Cobo y Polo de Ondegardo cuando dicen que se debían realizar “sacrificios”?. Siguiendo a Polo de Ondegardo, esto dependería del tipo de huaca “la orden que avian de tener” y “en que genero de cosas” se debía realizar el sacrificio. Cristóbal de Albornoz detalla diferentes tipos de sacrificios u ofrendas que se debían realizar, siendo estas de lo más variadas dependiendo la guaca: figuras de oro y plata de carneros, llamas u otros animales como así también de mazorcas de maíz, papas u otro frutos, vestidos quemados, uñas del Inca, plumas de aves, ramos de leñas, flores, piedras o hasta simplemente una oración. El mismo cronista en su trabajo titulado “La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas” nos nombra diferentes tipos de guacas, y entre ellas describe a aquellas que se encuentran en los caminos reales, llamadas ormaichico: “debaxo de peñas o de cerros que amenazan caída”. En estas nos aclara que “los indios mochan y sirven con aquellos bocados de coca que llaman acollicos [27] o con otros mantenimientos que hayan comiendo” (Duviols 1967:20).
Creemos que el Puente del Inca, de haber sido respetado como huaca, bien pudo haber estado dentro de estas denominadas “ormaichico” por encontrarse junto al Qhapaq Ñan, y por lo arriesgado e inseguro que es y debe haber sido, cruzarlo por lo resbaladizo de su superficie. De ser así, debería habérsele ofrecido “acollicos o con otros mantenimientos que hayan comiendo” a modo de “sacrificio” u “ofrenda”. Estas ofrendas deben haber desaparecido rápidamente expuestas a la intemperie. En caso de haber sido otras las ofrendas, pueden haber quedado cubiertas con el paso del tiempo debajo de la costra de caliche, que como hemos visto, se produce por las aguas termales que cubren al puente y sus inmediaciones.

Conclusión
Luego de lo expuesto, pensamos que no podemos dejar de observar al Puente del Inca (geoforma posiblemente única en el Tawantinsuyu) desvinculado del apu Co.Aconcagua y del Qhapaq Ñan. Como lo afirma Vitry: “cuando se transita por el Qhapaq Ñan siempre hay alguna montaña u otro geosímbolo de referencia” (Vitry 2017:42). El apu Co. Aconcagua estaría dando un marco de protección, pertenencia, tutelando a todo lo que se encuentra a su alcance y de esta forma este apu junto con el Puente del Inca y sus aguas termales estarían adjetivando a este camino (Vitry 2017). De igual manera, sabiendo que el Puente del Inca y sus “fuentes” son algo “fuera de lo común”, que exceden “los límites y términos ordinarios”, que causan “admiración”, por sus “piedrecitas, y guijarros con estraños labores. ò de diversas colores, que se diferencian de las ordinarias” que lo cubren con un predominante color amarillo como el color del sol y del oro [28], Beorchia Nigris se pregunta:
“Si hoy nosotros nos sentimos inquietos al pasar sobre esa magnífica obra natural, y si permanecemos pensativos cómo las enigmáticas aguas termales brotan a borbollones desde las entrañas mismas de la tierra, depositando espesas costras de sales multicolores sobre todo objeto que se moja, ¿qué sensación no habrá causado ese espectáculo en la mente de los indígenas?” (Beorchia Nigris 2001:251).
Dicho esto y recordando: que “estaban unos [las huacas] en poblado y otros por los campos, sierras y montañas agrias; unos en los caminos [lo resaltado es nuestro], y otros apartados dellos” (Cobo 1893[1653]:6), siguiendo a los cronistas citados (y por lo tanto sin necesidad de tener que encontrarse junto a él algún tipo de resto arqueológico) y observando la imposibilidad que no haya podido ser visto por quienes transitaron el Qhapaq Ñan, presentamos para su discusión la posibilidad que el denominado “Puente del Inca” junto a sus afloramientos de aguas termales, haya sido considerado como huaca, y por lo tanto adorado y respetado como “sagrado” por el mundo incaico.
Autor: Miguel Doura (*)
 Pintor e investigador. Desde hace veinte años pinta y exhibe sus pinturas en el campo base Plaza de Mulas, Aconcagua, lo que le valió recibir un Guinness por la “Galería de arte contemporáneo más alta del mundo”. En 2011 publicó el trabajo científico “Nueva hipótesis del génesis del topónimo Patagonia”, donde relaciona un personaje de una novela de cavallería llamado “patagón” con una antigua región griega (actual Turquía) llamada “paflagonia”. Actualmente se encuentra adscripto como investigador al Proyecto Qhapaq Ñan dirigido por Christian Vitry.
Pintor e investigador. Desde hace veinte años pinta y exhibe sus pinturas en el campo base Plaza de Mulas, Aconcagua, lo que le valió recibir un Guinness por la “Galería de arte contemporáneo más alta del mundo”. En 2011 publicó el trabajo científico “Nueva hipótesis del génesis del topónimo Patagonia”, donde relaciona un personaje de una novela de cavallería llamado “patagón” con una antigua región griega (actual Turquía) llamada “paflagonia”. Actualmente se encuentra adscripto como investigador al Proyecto Qhapaq Ñan dirigido por Christian Vitry.
Agradecimientos
A los pobladores de Puente del Inca, muy especialmente a Mario González y su mujer Patricia Suárez, a Matías, “Pepe” y Silvana Cortizo que me han permitido hospedarme gratuitamente en su hostel “La vieja Estación”, a Roque, al “Perro”(†), a Tapia y a Segundo Madrid. También quiero agradecer a Antonio Ibaceta, al Ing. Julio Benedetti, a Gastón Molina y a Anita Saravia. Al personal del Parque Provincial Aconcagua, al Dr. Luis Fauqué, a la Dra. Alejandra Gasco, al Dr. Víctor Durán y muy especialmente al Lic. Christian Vitry por permitirme formar parte del “Programa Qhapaq Ñan” de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la provincia de Salta. Por último a mi mujer Catalina Kostelac (Katy) por su apoyo y compañía.
Bibliografía citada
Arriaga, P. I. 1621. Extirpación de la idolatría del Piru, Lima.
Bárcena, R. J. 1993-98. El tambo real de Ranchillos, Mendoza, Argentina. Xama, 6-11, pp. 1-52.
Bárcena, R. J. 1998. Arqueología de Mendoza. Las dataciones absolutas y sus alcances, editorial Universidad de Cuyo, Mendoza.
Bárcena, R. J. 2001. La infraestructura arquitectónica incaica en relación con el sitio ceremonial de altura del Cerro Aconcagua: el caso de las estructuras de pirca del Cerro Penitentes y de Confluencia. En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 361-375.
Bauer, B. S. 2000. El Espacio Sagrado de los Incas. El Sistema de Ceques del Cuzco, Cuzco.
Beorchia Nigris, A. 1985. El enigma de los santuarios indígenas de alta montaña, San Juan.
Cabrera, G. A. 2001. El descubrimiento. En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 20-25.
Calixto, B.C.I. [alias Concolcorvo] 1773. El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos-Ayres, hasta Lima con sus Itinerarios segun la mas puntual observación, con algunas noticias utiles a los Nuevos Comerciantes que tratan en Mulas; y otras Historicas, Gijon.
Cobo, B. 1892 [1653]. Historia del Nuevo Mundo, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Tomo III, Sevilla.
Cobo, B. 1893 [1653], Historia del Nuevo Mundo, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Tomo IV, Sevilla.
Coros C.C y Coros C.V. 1999. El camino del Inca en la Cordillera de Aconcagua. El Chaski, N° 1, Vol 1.:3-74.
Corti, H. 1924. Contribución al estudio de las aguas termo minerales de Puente del Inca, Dirección General de Minas, Geología e Hidrología (Sección: Química mineral y Aguas minerales), Buenos Aires.
Darapsky, L. 1887. Estudio sobre las aguas termales del Puente del Inca. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo IX.
De Cicco, C. G., L. M. Parra y G. Mazziotti. 2001. Estudio médico-tanatológico de la “momia” del cerro Aconcagua. En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp.79-87.
Del Giusti, A. 2014. Recuerdos del histórico Hotel Termal de Puente del Inca,
http://www.culturademontania.org.ar/Historia/HIS_hotel-puenteinca_mendoza.htm (acceso marzo 2020).
Ducloux, E. H. 1907. Aguas minerales alcalinas de la República Argentina. Revista del Museo de la Plata, vol.14 (2da serie. Vol.1), pp. 9-52.
Durán, V. 2014 (marzo-junio). Confirman presencia en Las Cuevas de civilizaciones pre incaicas. Cumbres Mountain Magazine, año III, edición 20, pp. 2-5.
Durán, V., V. Cortegoso y G. Lucero 2011. Estudios Arqueológicos sobre sus ocupantes prehispánicos. El ojo del Cóndor, Instituto Geográfico Nacional, año 1, número 1, Buenos Aires, pp. 19-21.
Duviols, P. 1967. Un inédit de Cristobal de Albornoz: La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haciendas. Journal de la Société des Américanistes, tomo 56, número 1, pp. 7-39.
Fauqué L., R. Hermanns, M. Rosas, C. Wilson, V. Baumann, S. Lagorio e I. Di Tommaso. 2009. Mega-deslizamiento de la pared sur del cerro Aconcagua y su relación con depósitos asignados a la glaciación pleistocena. Revista de la Asociación Geológica Argentina, vol.65 (4), pp. 691-712.
Garceau C.S. 2009. Lo cotidiano, lo simbólico y la integración del sitio Tambo Ojos de Agua en la región sur del Tawantinsuyo. Cordillera del Aconcagua. Memoria para optar al Título de Arqueólogo, Universidad de Chile, Santiago.
Garceau C.S., V.Mc.Rostie, R. Labarca, F. Rivera y R.Stehberg. 2006. Investigación arqueológica en el sitio Tambo Ojo de Agua. Cordillera del Aconcagua. En Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo I, Valdivia, Chile, pp. 351-363.
García Escudero M. del C. 2010. Cosmovisión inca: nuevos enfoques y viejos problemas”, Tesis doctoral, Tomo I, Universidad de Salamanca, Salamanca.
Garcilazo de la Vega 1723 [1601]. Primera parte de los commentarios reales, Madrid [Lisboa]. En Biblioteca Digital Hispánica http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042078 (acceso 15 diciembre 2019).
Gonzalez Holguin, D. 1608. Vocabulario e la lengua general de todo el Peru llamada lengua Qquichua, o del Inca, Lima.
Gunche, F. y M. Castillo 1960. Balneoterapia preparada y Aguas minerales argentinas en dermatología, Sophos (ed.), Buenos Aires.
Grilli, D. G. 2007. Puente del Inca: bosquejo histórico. En Junquera J., Natale E. (Fundación CONYDES), Prause P. y Barros A. (Dirección de Recursos Renovables de Mendoza) (ed. comp.) Capacitación de guías turísticos del monumento natural Puente del Inca y laguna de Los Horcones (Parque provincial Aconcagua), pp.138-165.
Hyslop, J. 1984. The Inka Road System, Academic Press, Inc., Institute of Andean Research, New York.
Lannutti, E. 2018. Leyendas, mitos y verdades sobre el Puente del Inca. https://www.conicet.gov.ar/leyendas-mitos-y-verdades-sobre-el-puente-del-inca/ (acceso 20 de febrero 2020)
Letelier C. J. 2017. Arquitectura y Espacio. Estrategias de Dominio Incaico En El Valle del Aconcagua, Región de Valparaiso, Chile. Materialidades. Perspectivas en cultura material, vol. 5, pp.51-73.
Lizárraga, Fr. R.de 1916 [1605?]. Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, río de la Plata y Chile [título original “Descripción y población de las Indias], Libro segundo, Librería de la Facultad, Buenos Aires.
Mayer Arnold. 1944 [1852]. Del Plata a los Andes (Viaje por las Provincias en la época de Rosas), editorial Huarpes, Buenos Aires.
Molina, C. de [el Cuzqueño] 2010 [1574-1575?]. Relación de la fábula y ritos de los Incas. En Ensayos de cultura de la colonia, Jiménez del Campo P. (ed.), Parecos y Australes Nro.7, Vervuert-Iberoamericana (ed.), Madrid.
Murúa, M. de 2008 [1613]. Historia general del Perú, de los orígenes al último inca, edición facsimil del J. Paul Getty Museum Ms. Ludwig XIII 16, publicado por Getty Research Institute. https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/9780892368952.html?imprint=gtrs (acceso 5 diciembre 2019)
Ondegardo, P. de 1872 [1571]. Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar á los indios de sus fueros, Colección documento inéditos del Archivo de Indias, tomo XVII, Madrid.
Ovalle, A.de 1646. Historica relación Del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita en la Compañía de JESUS, Roma.
Ramos V., M. Cegerra, D. Pérez y F. Miranda 2008. Puente del Inca, ingeniería natural. Sitios de interés geológico de la República Aregntina, Tomo I – Norte, Anales 46,
SEGEMAR, Buenos Aires, pp. 203-214.
Sanchez Garrafa R. 2006. Apus de los Cuatro Suyos: construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montaña, Tesis doctoral, Universidad Mayor de San Marcos, Lima.
Schobinger, J. 1971. Arqueología del valle de Uspallata. Relaciones, Tomo V, Nueva Serie N° 2, pp. 71-84.
Schobinger, J. 1999. Los santuarios de altura incaicos y el Aconcagua: aspectos generales e interpretativos. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, Vol.XXIV, pp. 7-27.
Schobinger, J. 2001a. La expedición de investigación y rescate. Descripción del yacimiento. Trabajos de laboratorio. En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 26-48.
Schobinger, J. 2001b. Datación radiocarbónica de la momia del Aconcagua por el Laboratorio Geochron. En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 173-177.
Schobinger, J. 2001c. Indicios arqueológicos en Confluencia (sector central de la quebrada de Horcones). En Schobinger J. (comp.) El santuario incaico del cerro Aconcagua, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, pp. 355-359.
Schobinger, J. y Bárcena, R. J. 1971. El tambo de Tambillitos (Prov. Mendoza). Traducciones didácticas Universitarias (mecanografiado), 3ra. Serie, Mendoza.
Stehberg, R., H. Niemeyer y C. Coros 1999. Investigación de la red vial inkaica en el sector del Salto El Soldado (valle de Aconcagua, Chile central). En Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Tomo I, La Plata, Argentina, pp. 307-324.
Vicuña Mackenna B. 1856, Pájinas de mi diario durante tres años de viaje 1853-1854-1855, Imprenta del Ferrocarril, Santiago.
Vitry, C. 2008. Los espacios rituales donde los inkas practicaron sacrificios humanos. Paisagens Culturais. Contrastes sul-americanos, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes, Terra C. y Andrade R. (ed.), pp. 47-65.
Vitry, C.2017. El rol del Qhapac Ñan y los Apus en la expansión del Tawantinsuyu. Boletín del Museo chileno de Arte Precolombino, vol.22, Núm.1, pp. 35-49.
Zárate B. S., S. Puerto Mund y E. J. Marsh 2020. Arte rupestre al sur del Tawantinsuyu: síntesis comparativa de las variantes oriental y occidental de los Andes. Cuadernos de arte prehistórico, número especial 1, pp. 52-88.
Zonana I., J. Paiva, y D. Trillas 2018. Poster Primera Aproximación a un Sitio en Ambiente de Altura: Las Cuevas-Sitio 2 (NO Mendoza), Laboratorio de Paleoecología Humana (UNCuyo-FCEN). En XI jornadas de jóvenes investigadores en ciencias antropológicas, Buenos Aires.
[1] “Camino real” o “camino del Inca”.
[2] Ceremonias donde se ofrendaba la vida de un niño o niña a la montaña más sagrada de una región entre otras acepciones. Según Vitry podría interpretarse como “obligación real” (Vitry 2008:51)
[3] “Señor grande o juez superior, o Curaca principal. çapay apu, Rey” (Gonzalez Holguin 1608:23). “Los apus son amos y señores en sus dominios, no sólo de las cosas y animales, sino también de los hombres” (Sanchez Garrafa 2006:57).
[4] De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina (IGN) la altura del Co.Aconcagua es de 6.960,8 msnm. (http://www.ign.gob.ar/Novedades/NuevaAlturaAconcagua acceso: 20 febrero de 2020.
[5] “este Nombre Huaca […] quiere decir Idolo […] Cosa sagrada” (Garcilazo 1723 [1601], Libro II, Cap.IV:37).
[6] Grilli da una medida de “47 metros de largo, 28 de ancho y una altura de 27 metros (Grilli 2007:148).
[7] Algunas de estas y otras también fueron nombradas como: “poza del Fierro”, “poza de Abajo”, “Hornito”, “del Azufre” (Darapsky 1887: 31), “Tinaja”, “Apolo”, “Vertiente” y “Pileta” (Ducloux 1907:37-38 ).
[8] “Hotel Termas de Puente del Inca” destruido por una avalancha el 15 de agosto de 1965.
[9] De acuerdo a Del Giusti esta leyenda fue encontrada en la Biblioteca Nacional de Lima por el Dr.Tomás González Funes.
[10] Coros y Coros concluyen “sin duda alguna” que en realidad fueron dos puentes (Coros y Coros 1999:29).
[11] Grilli probablemente por no comparar el relato con el terreno, erróneamente observa las descripciones realizadas por Lizárraga del “Puente del Inga” (del actual “lado Chileno”) como correspondientes al “Puente del Inca”, al cual nos estamos refiriendo, del actual “lado argentino” (Grilli 2007:148).
[12] Observamos que el original se encuentra sin paginar.
[13] Por una expedición de andinistas formada por: Gabriel Cabrera, Fernando Pierobón, Juan Carlos Pierobón, Alberto Pizzolón y Franco Pizzolón.
[14] “1470+-40 AD y 1580 +- 70 AD son resultados con valores estadísticos centrales prácticamente concordantes, como lo son también las respectivas calibraciones : cal AD 1445 y 1550 +-70 AD” (Bárcena 1998:118).
[15] “Tincu. La junta de dos cosas” (Gonzalez Holguin 1608:343)
[16] Técnico del CRICYT (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza).
[17] “Altura (conservada): 30,5 mm, Ancho (a la altura de los hombros): 13 mm” (Schobinger 2001c:356).
[18] “Gabriel Cabrera me dijo: “En esta zona Jorge Suárez encontró una figurita humana”” (Schobinger 2001c:355).
[19] Observamos que en el paraje Las Leñas, casi frente al ingreso de la Quebrada de los Horcones también fueron encontrados restos de “cerámica tósca y con engobe rojos estilo Inca”. (Schobinger 1971:82).
[20] También ha pasado un antigüo camino vial anterior a esta ruta y el antigüo camino férreo del tren trasandino construido a principios del siglo XX-
[21] Schobinger aclara “en dirección general de Este-Oeste”. Entendemos que el “camino” también tiene el sentido Oeste-Este, el “camino del sol” por el mundo de abajo.
[22] Que debe haber tenido cierta importancia ya que los compara con el tambo de Ranchillos (ver Bárcena 1993-98).
[23] Schobinger expresa la existencia de “fragmentos de cerámica” sin especificar su origen “junto a pequeñas pircas derruidas” en esta zona (Schobinger 1971:82)
[24] “Lamentablemente las ruinas fueron destruidas durante la construcción de la central hidroeléctrica Hornitos” (Garceau 2009:23).
[25] “Pukyo, Fuente o manantial, y vmap pukyun La mollera” (Gonzalez Holguín 1608:196).
[26] Fueron llamadas así ciertas líneas imaginarias que unían rasgos naturales o artificiales (Bauer 2000).
[27] “el acollico es un poco de coca mascada o lo que cada cual tiene por devoción” (Duviols 1967:19)
[28] “Eran los colores de las borlas que colgaban de la mascapaicha real, rojo para el Zapa Inka y amarillo para su heredero” (García Escudero 2010 :345), “el color rojo […] y posiblemente el azul y el amarillo, fue el color por excelencia del Inca” (García Escudero 2010:391).